Daniel Quintero Calle estaría incurso en falta disciplinaria por incumplir fallo de tutela cuando fue Alcalde de Medellín. Columna de la Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez. Twitter o Red X @JuridicaAsesora
Esos tres días de arresto no alcanzan al astuto Daniel porque ya no es Alcalde, pues la decisión judicial es del 29 de septiembre y él renunció al día siguiente, esto es, el 30 de septiembre de 2023, al cargo de Alcalde del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Dejando con su retiro el problema del desacato al Alcalde Encargado y para esos efectos Alcalde Encartado y a la justicia burlada. (La estrategia del car...).
Ahora bien, ya que escapó hábilmente a las consecuencias jurídicas del desacato ¿será que ninguna responsabilidad le cabe por haber incumplido con conciencia y voluntad un fallo de tutela que buscaba ampararle los derechos vulnerados a una familia asentada en una zona de alto riesgo que con el desacato del fallo, se le afectaron doblemente?
Al menos sanción social si se ha visto porque la noticia ha generado muchas reacciones sobre todo de tinte político y no es para menos sobre todo por su irresponsable renuncia al cargo de Alcalde cuando tenía confiada una elección producto del voto popular para un período de cuatro años, sino también porque con complacencia indicó que esa declaratoria de desacato era para el Alcalde en ejercicio y que él ya no lo era. Y eso indica que él parece muy convencido que puede hacerle el quite a toda responsabilidad, sin embargo y como paso a explicarlo en ésta columna Daniel Quintero Calle estaría incurso en falta disciplinaria por incumplir el fallo de tutela cuando fue Alcalde de Medellín, porque esa omisión demostrada alcanza a tocar los elementos de la responsabilidad disciplinaria propiamente dichos, toda vez que hay normas expresas que le prohíben a los Servidores Públicos incumplir decisiones judiciales y así lo establecen los numerales 1 y 20 del Artículo 39 de la Ley 1952 de 2019 que señala:
Artículo 39. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:…
“1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los Tratados Internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.
20. Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria en razón o con ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución.” (El resaltado es mío).
En las disposiciones jurídicas mencionadas se encuentra contenido de forma expresa el deber funcional y en ese sentido, es claro que el deber es cumplir TODAS las decisiones judiciales y un fallo de tutela es una decisión judicial y de alta importancia porque con él se busca proteger derechos constitucionales fundamentales rápidamente, con celeridad y efectividad y el ciudadano Daniel Quintero Calle no lo cumplió cuando fue Alcalde y prueba de ello es la declaratoria en desacato, esto es, el fallo fechado 29 de septiembre de 2023 proferido por el Juzgado 28 penal municipal con funciones de control de garantías. Si bien los efectos del desacato no lo alcanzan porque ya no es Alcalde, la responsabilidad disciplinaria sí le cabe por haberlo sido y están más que claros los elementos de la responsabilidad disciplinaria: tipicidad de la conducta, culpabilidad e ilicitud sustancial.
Cierro indicando que este escrito es un ejercicio académico y que será la autoridad disciplinaria quien tenga la última palabra.

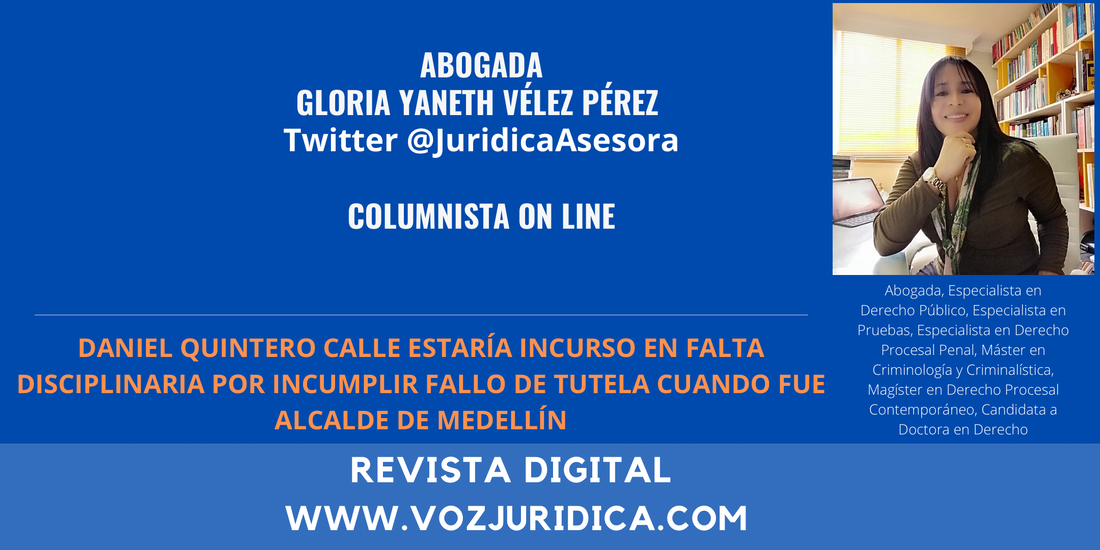
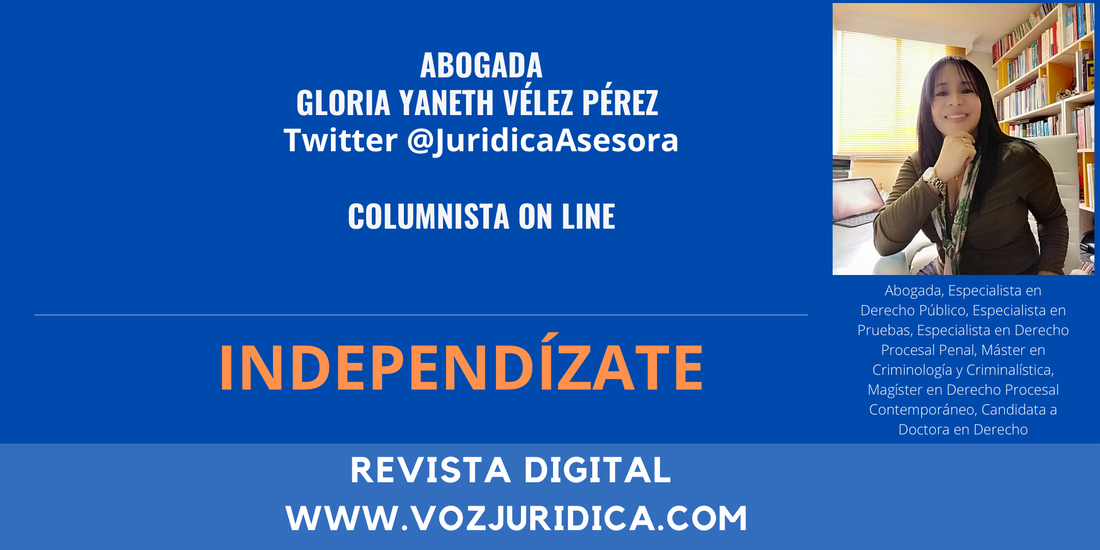
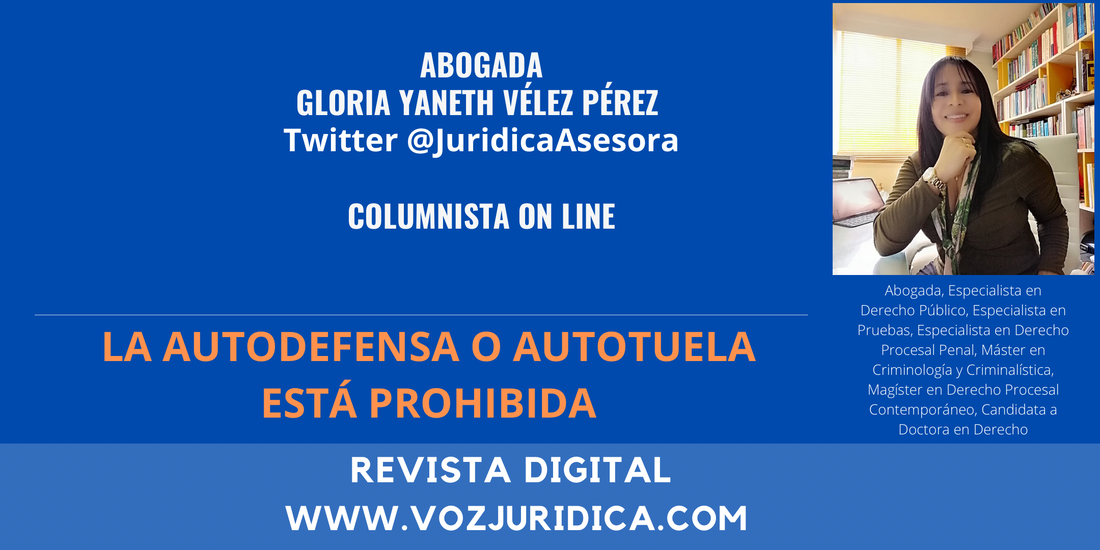
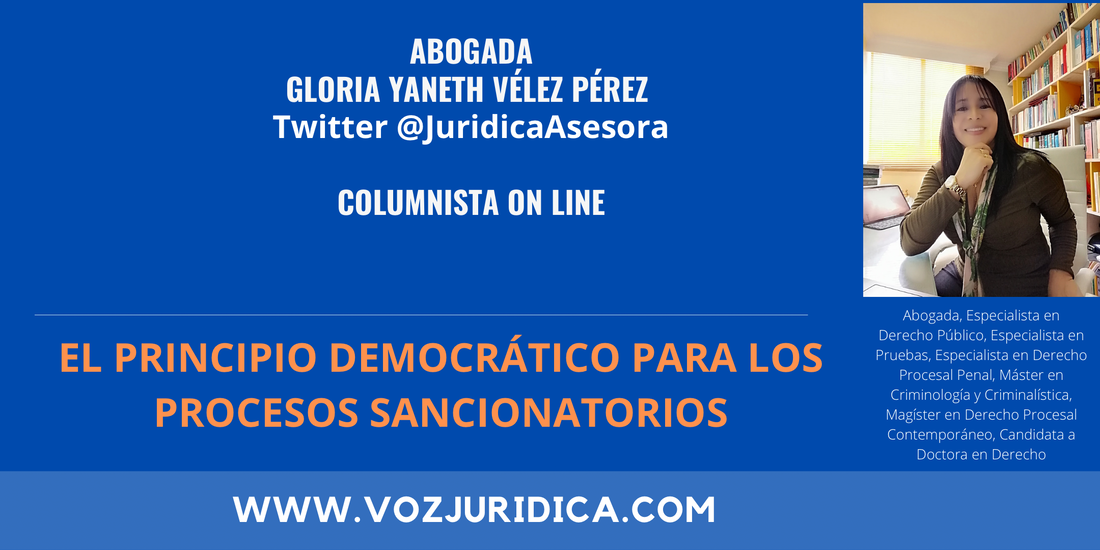
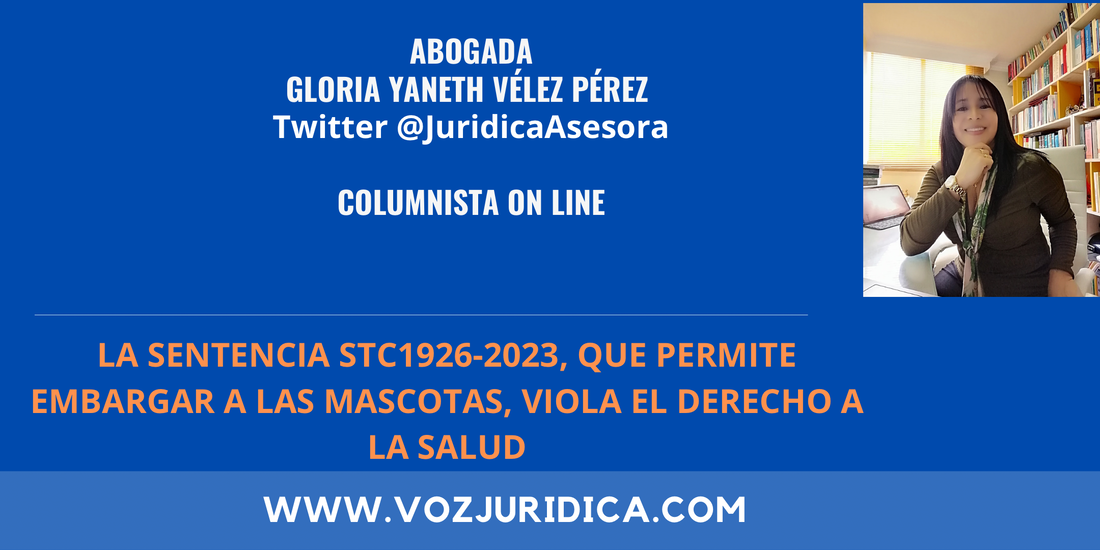
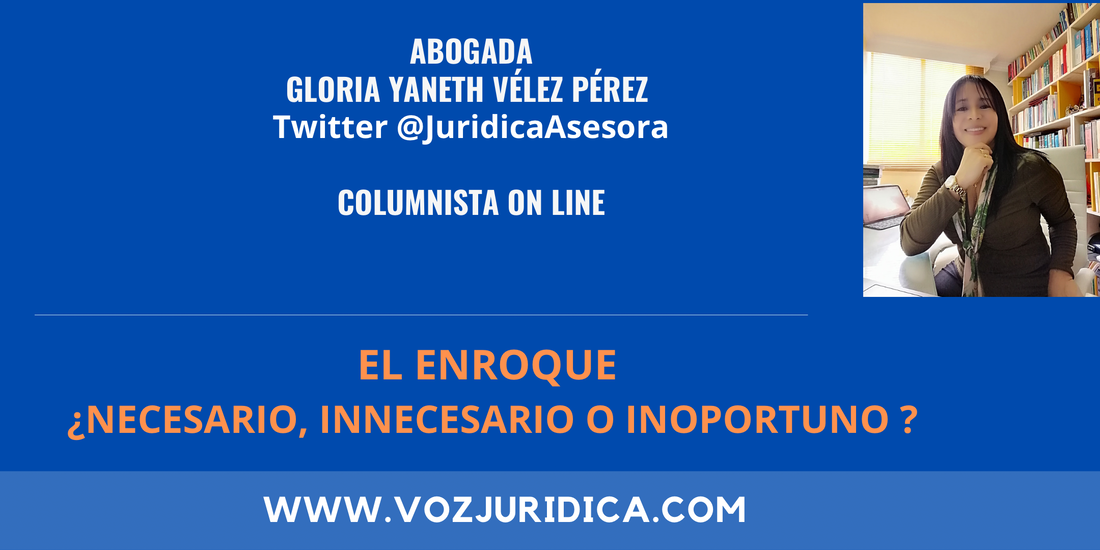
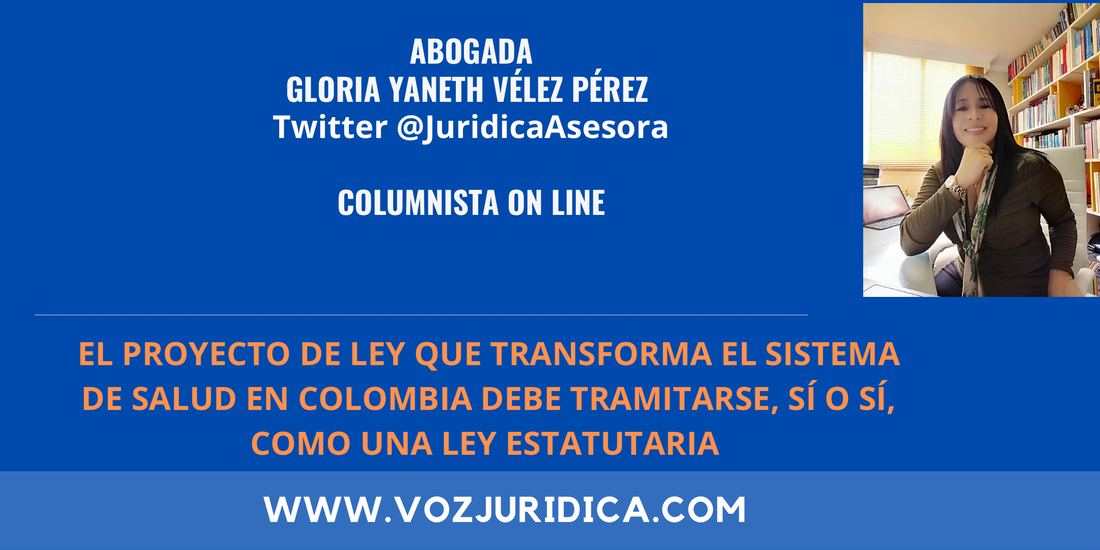
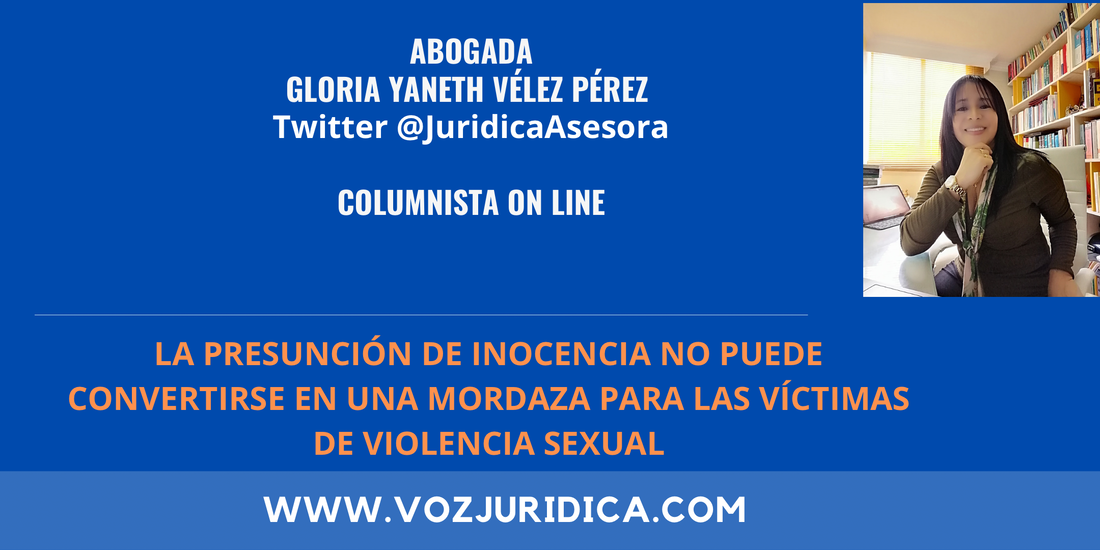
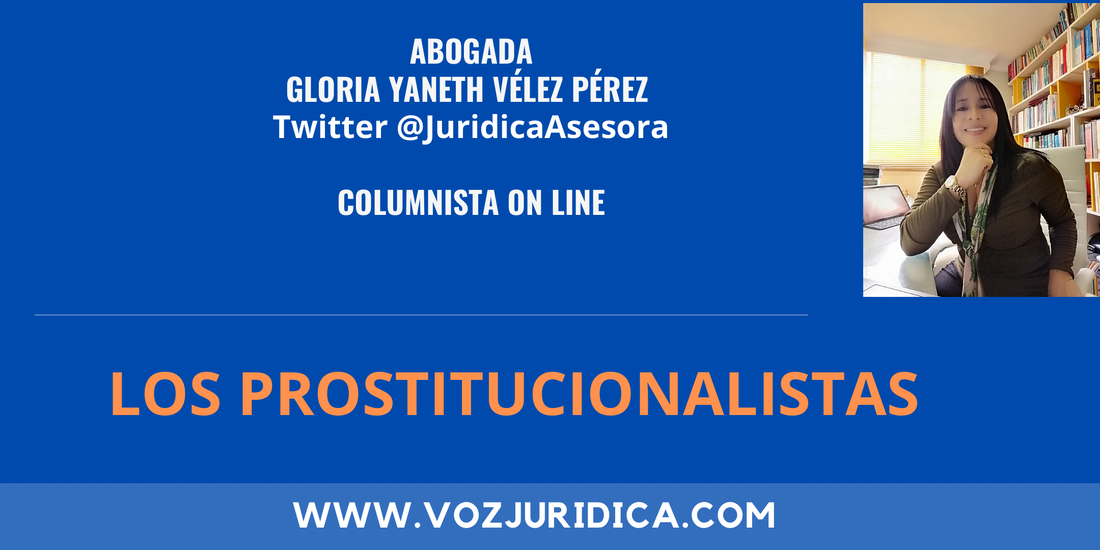
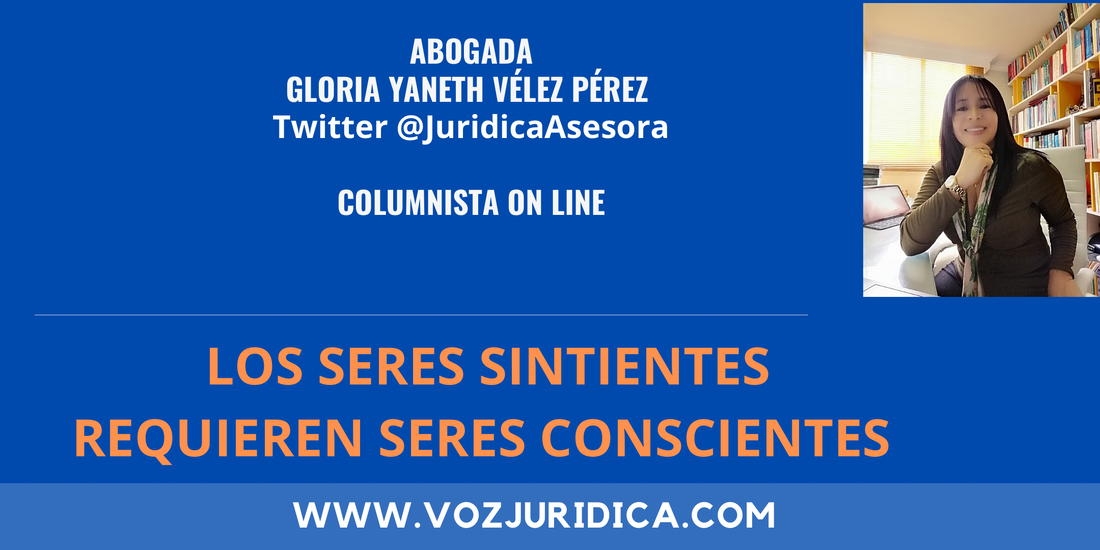
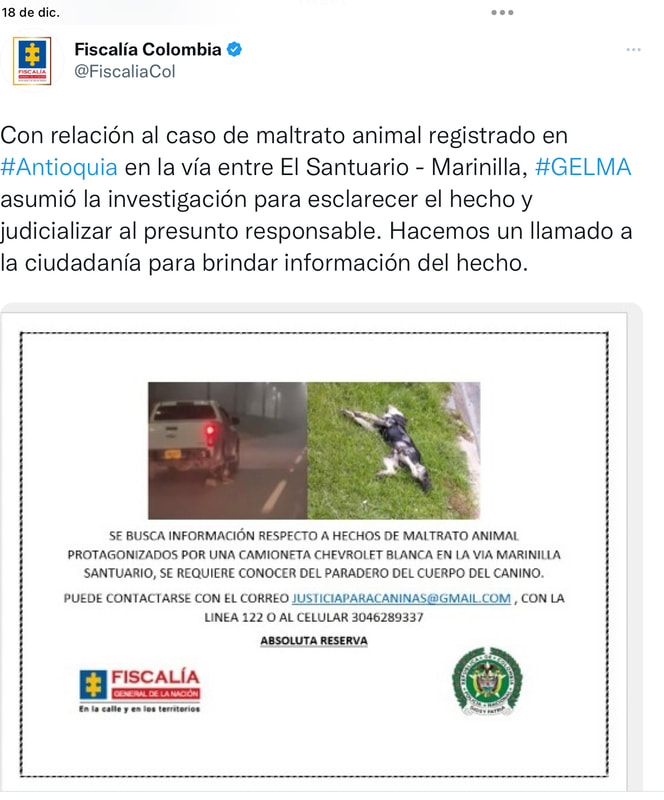

 Canal RSS
Canal RSS
