La Condición de Víctima no tiene fecha de vencimiento
Por: Abogada Gloria Yaneth Vélez Pérez
Sobre el particular, la Unidad de Víctimas que logra su existencia por virtud de la norma mencionada considera que “como nunca antes en la historia del país, todas las instituciones del país se han puesto en marcha para ayudarles a sanar las heridas que les han dejado varias décadas de conflicto armado.
La reparación integral a las víctimas implica no sólo una indemnización monetaria o la restitución de unos bienes, sino un acompañamiento del Estado en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo y generación de ingresos, entre otros, así como acciones para devolverles su dignidad, su memoria, recuperar la verdad y crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse.
La Ley ampara no sólo a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras sino también homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos contra la libertad sexual.
Así mismo, tiene en cuenta un enfoque diferencial pues reconoce que las personas que por su edad, género, grupo étnico, o situación de discapacidad han sufrido con mayor rigor los efectos del conflicto, deben recibir igualmente un tratamiento especial en materia de atención, asistencia y reparación”[1].
Y ¿Qué se puede encontrar de malo o de feo en una ley de la república que tiene en su articulado las prescripciones y órdenes para que se repare de forma integral? Seguramente la respuesta obligada es que, en principio, no tiene nada de malo, ni de feo y que por el contrario, ella encaja en una ley que tiende a la paz y a materializar el Estado Social de Derecho.
Ahora bien, ¿hasta cuándo se es víctima? ¿la condición de víctima se pierde por recibir una indemnización, un subsidio, una beca, un apoyo, un retorno al lugar del cual fue desplazada, una restitución de tierras, se recibe educación, salud, vivienda, programas de empleo y generación de ingresos, entre otros, así como acciones, según lo dice, para devolverles su dignidad, su memoria, recuperar la verdad y crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse? ¿se pierde por el paso del tiempo? ¿Una víctima un día es y al otro deja de serlo? ¿se es víctima ocasional, temporal o casual?
Seguramente, el Congreso de la República del entonces, del cual hace parte en la actualidad la mayoría, al aprobar la Ley 1448 de 2011 y establecer un término para aplicar a la indemnización y a partir de su vencimiento asumir que todo está consumado, olvidado, reparado y precluido, lo hizo pensando en un borrón, claro que sin cuentas nuevas, porque pasó por alto que la condición de víctima no tiene fecha de vencimiento, no caduca, y no la desaparece todo esfuerzo de superación, resiliencia, resarcimiento o reparación que se elija, ya que con todo ello, lo que haya llevado a una persona y grupo de ellas a convertirse en víctima se mantendrá en la historia y en su historia con vocación de eternidad y de hecho debe ser algo que perdure en la memoria y se transmita a las generaciones.
Y no es un asunto de perdón, ya que de lo que se trata es de mantener vigente todo aquello que no se debe repetir y que se debe corregir y que no se logrará si se hecha al olvido o si la condición de víctima se pierde como se pierden los derechos o las acciones (prescripción y caducidad, respectivamente).
Dado lo anterior, quiero llamar la atención en relación con lo que parece hay que agradecerle a la Corte Constitucional por haber "prorrogado la vigencia de la ley 1448 hasta el 7 de agosto del 2030 y por haber exhortado al Gobierno y al Congreso de la República para que, antes de que se termine la vigencia de la ley (en junio del 2021), tome las decisiones que corresponden para que prorroguen esta norma o adopten un régimen de protección de las víctimas con el fin de que se garanticen sus derechos.”[2] Esta decisión obedeció a que la Ley de víctimas, cual concurso público de méritos, fijó en su artículo 208, un término perentorio de su vigencia así: “ARTÍCULO 208. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de su promulgación y tendrá una vigencia de diez (10) años, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en particular los artículos 50, 51, 52 y 53 de la Ley 975 de 2005.”
Y es que dicha disposición realmente lo que tiene en su esencia es que la condición de víctima, además de que se da a entender, se pierde, se obtiene no por el daño sufrido y las secuelas físicas o emocionales de él derivadas, sino, al parecer, por hacer parte de un sistema que la Unidad de Víctimas llama “completo”, pero eso sí “completo”, pero finito.
No obstante, aunque así lo diga una Ley y la Corte Constitucional de turno, la condición de víctima no se borra, no se quita, no se desmancha, no se desvanece, porque la condición de víctima, una vez se adquiere, deja huellas profundas, que si bien se pueden superar, no se pueden borrar, y podrán surgir héroes y heroínas, que con tal condición se reconstruyan de sus cenizas y aunque ello las hace admirables, no las convierte en menos víctimas.
Y el Congreso de la República "muy aplicado" en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, aprobó prorrogar la vigencia de la Ley de Víctimas hasta el año 2031, olvidando que la condición de víctima no tiene fecha de vencimiento y ninguna víctima del pasado, del presente y del futuro, debe permitir que se la pongan y que se la impongan.
Las víctimas del conflicto armado o cualquier clase de víctimas no merecemos ser borradas desde un quid pro quo, porque las heridas cierran y cicatrizan, pero hay dolores que no pasan y si bien puede haber perdón, eso no significa que deba haber olvido porque si olvidamos la calidad de víctimas, se repetirán o normalizarán las prácticas de los victimarios.
Referencias:
[1] Colombia. Unidad de Víctimas. https://www.unidadvictimas.gov.co/es/servicio-al-ciudadano/abc-de-la-ley/89
[2] https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-constitucional-amplio-vigencia-de-la-ley-de-victimas-440696#:~:text=05%20de%20diciembre%202019%20%2C%2002,terminaban%20en%20junio%20del%202021.

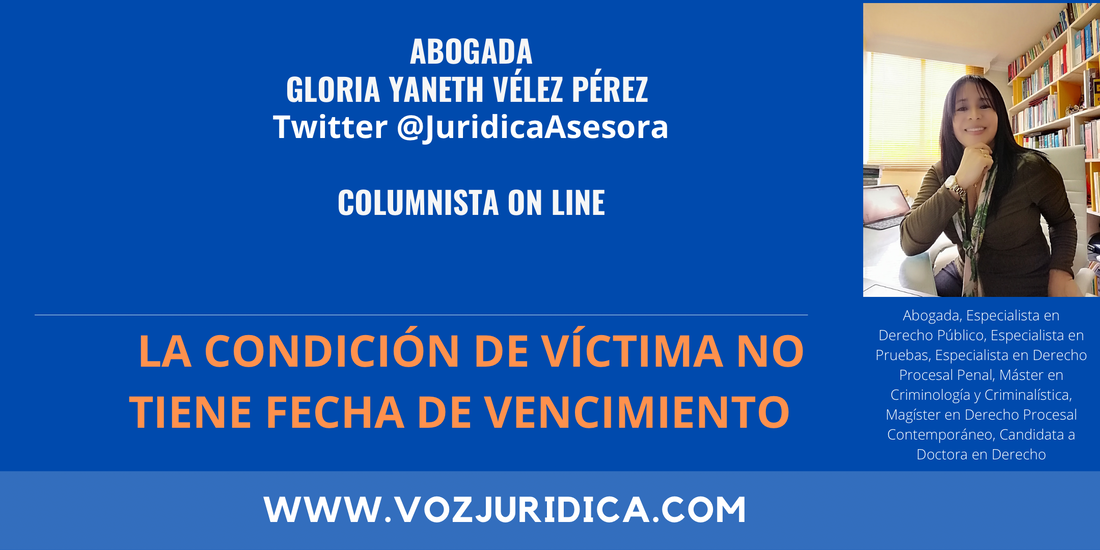

 Canal RSS
Canal RSS
