La presencialidad acabará el mundo. Columna del Abogado Manuel Esteban Flórez Insignares. Twitter: @ManuelE_abogado
Ha sido tan grande el alboroto que muchos han salido a vaticinar un caos en el sistema penal acusatorio colombiano. Los vaticinios son variados y van desde: se inicia el retorno al sistema penal aplazatorio. Ahora las víctimas tendrán que afrontar a sus violadores. Se reanudan los cruces de agenda; y demás señalamientos que, vistos de esa forma, lo primero que se puede llegar a pensar es que: EL MUNDO SE VA A ACABAR.
Lo primero a tener en cuenta es que, no se sabe el contexto de la sentencia que indique, con claridad, cuáles son los motivos por los que la Corte Constitucional tomó esa decisión. Así mismo, se desconoce si, la Corte Constitucional, planteó, dentro de la misma sentencia, alguna especie de mixtura para llevar a cabo las audiencias de juicio oral en el sistema penal acusatorio y, lo más importante, solo se tiene una rueda de prensa mas no un comunicado oficial que se haya materializado a través del boletín oficial de la Corte Constitucional.
Lo segundo, y lo más importante, es que tal como se ha vaticinado por aquellos que, actuando como unos Nostradamus criollos, prevén el colapso del sistema penal acusatorio o, del acabose de los derechos de las víctimas quienes, para aquellos Nostradamus criollos, la presencialidad en juicio oral les estaría vulnerando sus derechos fundamentales, la Ley 2213 de 2022, con respecto a la presencialidad en materia penal dispone otra cosa.
Es así que, los incisos 4º y 5º del artículo 7º de la Ley 2213 de 2022 dispone que:
LEY 2213 DE 2022. ARTÍCULO 7°. AUDIENCIAS. Inc. 4º. Para el caso de la jurisdicción penal, de manera oficiosa el juez de conocimiento podrá disponer la práctica presencial de la prueba cuando lo considere necesario, y deberá disponerlo así cuando alguna de las partes se lo solicite, sin que las mismas deban motivar tal petición. Excepcionalmente la prueba podrá practicarse en forma virtual ante la imposibilidad comprobada para garantizar la comparecencia presencial de un testigo, experto o perito al Despacho judicial. (Lo subrayado y puesto en negrita dentro del texto son míos)
Inc. 5º. La presencia física en la sede del juzgado de conocimiento solo será exigible al sujeto de prueba, a quien requirió la práctica presencial y al juez de conocimiento, sin perjuicio de que puedan asistir de manera presencial los abogados reconocidos, las partes que no deban declarar, los terceros e intervinientes especiales y demás sujetos del proceso, quienes además podrán concurrir de manera virtual. (Lo subrayado y puesto en negrita dentro del texto son míos)
Nótese bien que, la norma es clara al establecer, con respecto a la práctica de la prueba en materia penal, se está refiriendo a la facultad que gozan las partes de solicitar, y sin carga argumentativa alguna, su práctica de forma presencial. Estableciendo, posterior a ello que, en caso que exista una imposibilidad, su práctica proceda de forma virtual.
A renglón seguido establece la presencia física en la sede del juzgado del sujeto de prueba, la parte que realizó aquella petición y, como era de esperarse, de la presencia del juez de conocimiento.
Todo aquello es indicativo que, la virtualidad absoluta que pretende ser impuesta por quienes la defienden a capa y espada, solo es algo excepcional ante quien solicita la práctica de la prueba de forma presencial.
Entonces resulta falso que, hoy en día estemos en presencia de una virtualidad absoluta y que la presencialidad colapsará el sistema penal acusatorio. En donde, y tal como se puede apreciar, es del resorte de cada una de las partes solicitarle al juez de conocimiento que, la práctica de esa prueba determinada, proceda de forma presencial.
Así mismo, y sin exegetismo alguno, la norma no establece que “todas las pruebas” sean practicadas de forma presencial, sino por el contrario, queda a disposición de la parte que la solicite. Se puede llegar a solicitar que solo sea una prueba que sea practicada de forma presencial mientras que las otras pueden ser practicadas de forma virtual, o viceversa.
De la puesta en práctica de aquella norma observo y lo expreso sin temor alguno que: LA PRESENCIALIDAD TAL COMO SE ENCUENTRA ESTABLECIDA EN LA NORMA, NO ACABÓ EL MUNDO y, por el contrario, del tenor literal de la Ley 2213 de 2022 se puede afirmar la existencia de una mixtura en la forma de llevar a cabo las audiencias, postura ésta que ha sido defendida por parte de quien hoy en día redacta la presente columna.
Referencias:
[1] Reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
[2] https://www.elheraldo.co/colombia/corte-constitucional-decidio-acabar-con-juicios-virtuales-en-materia-penal-999759

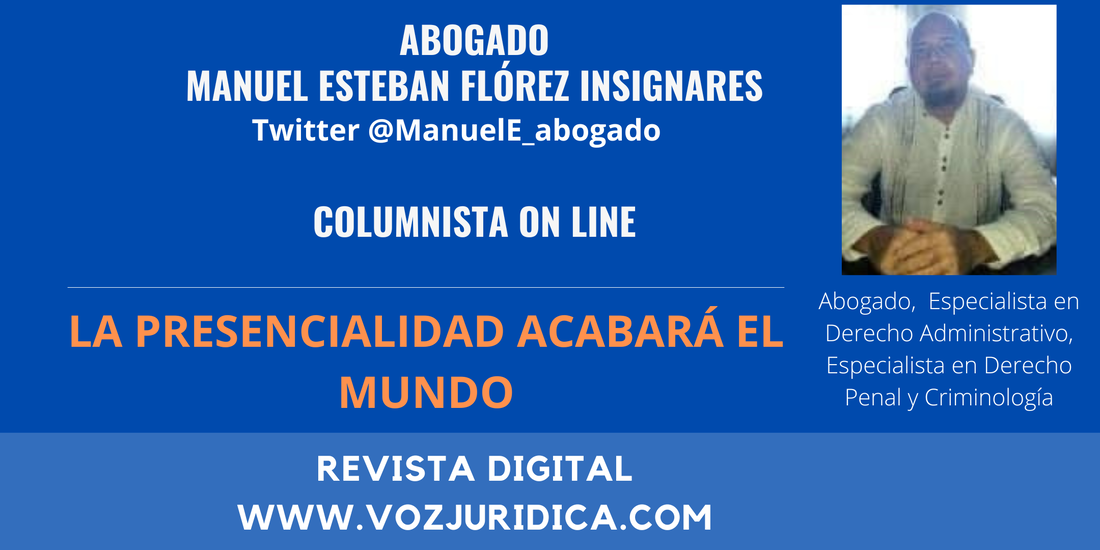
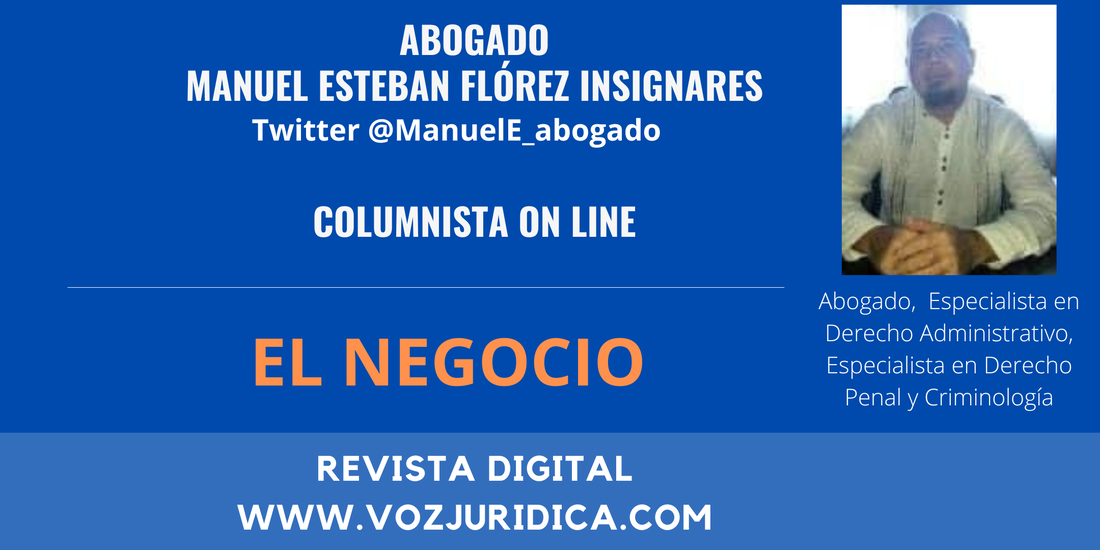
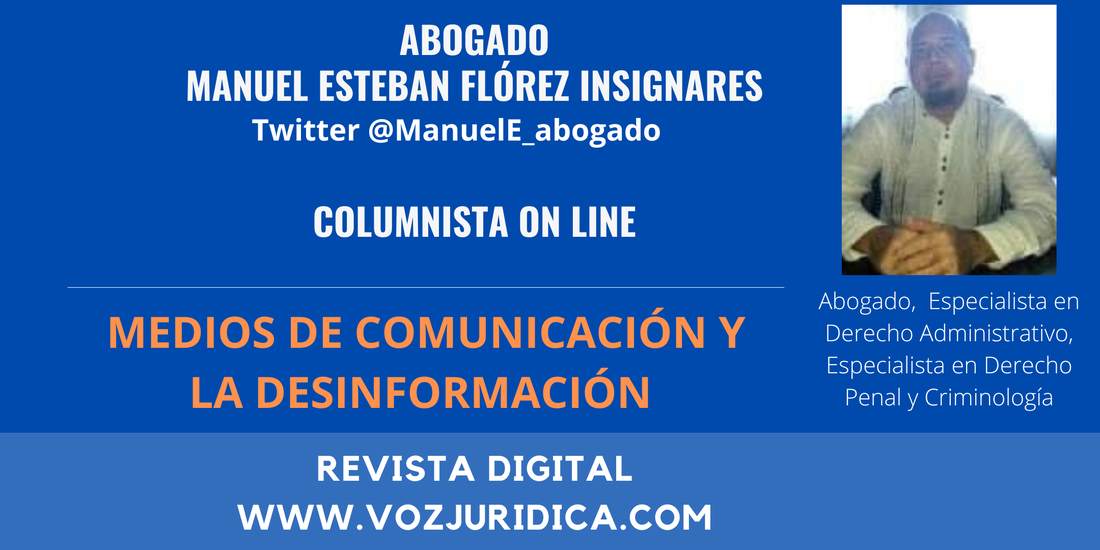
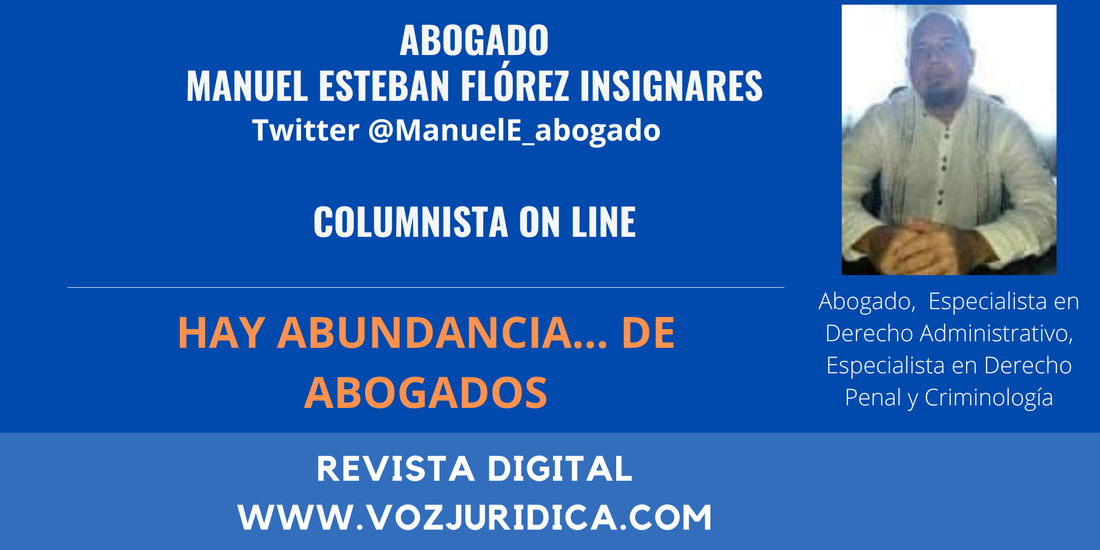
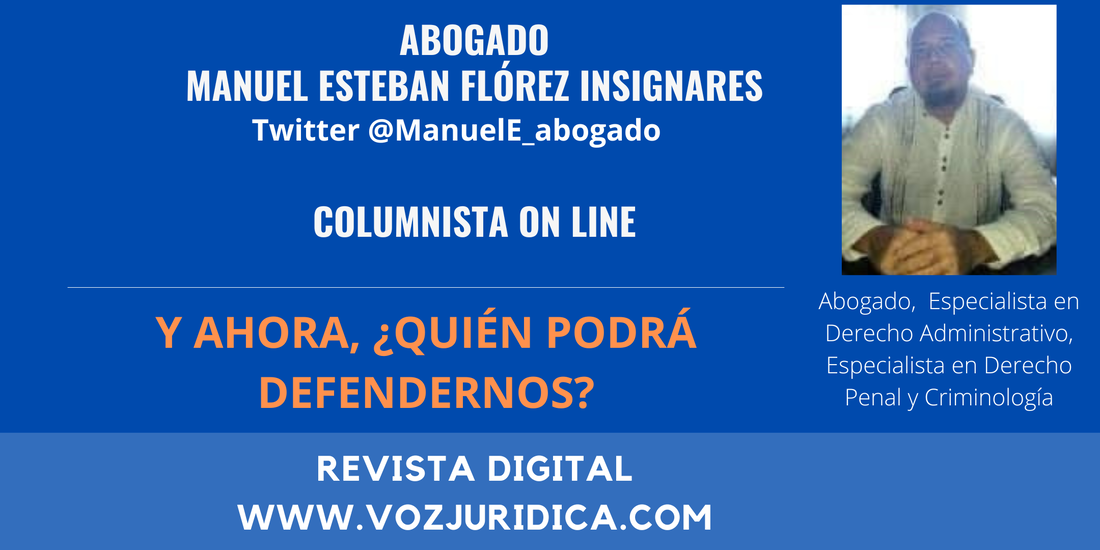
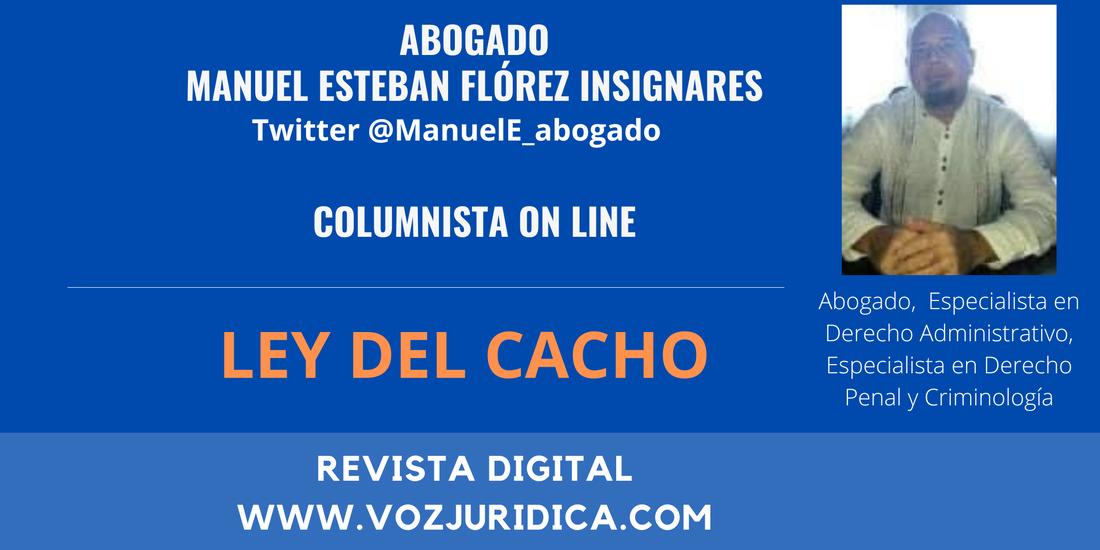
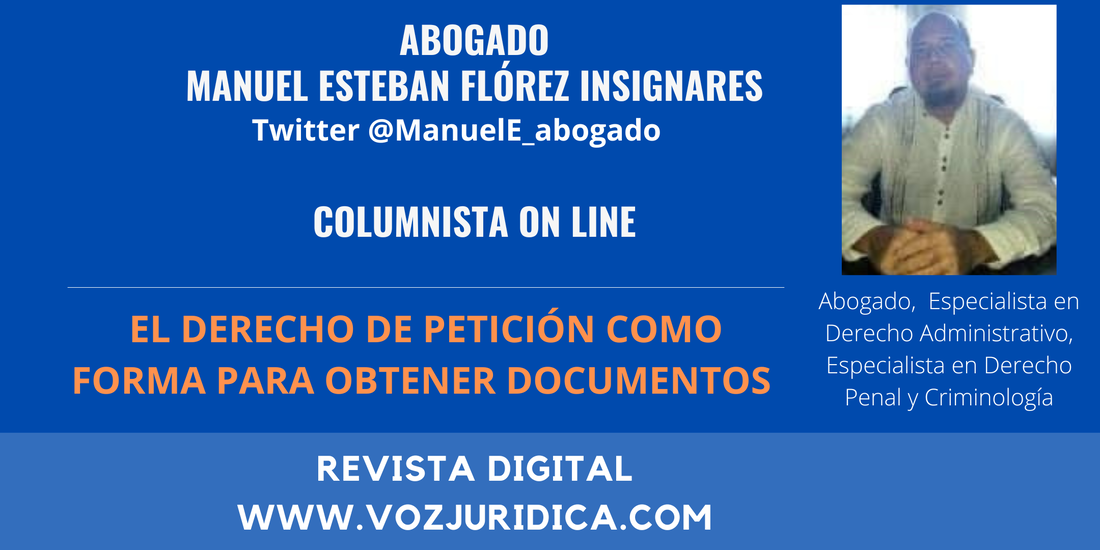
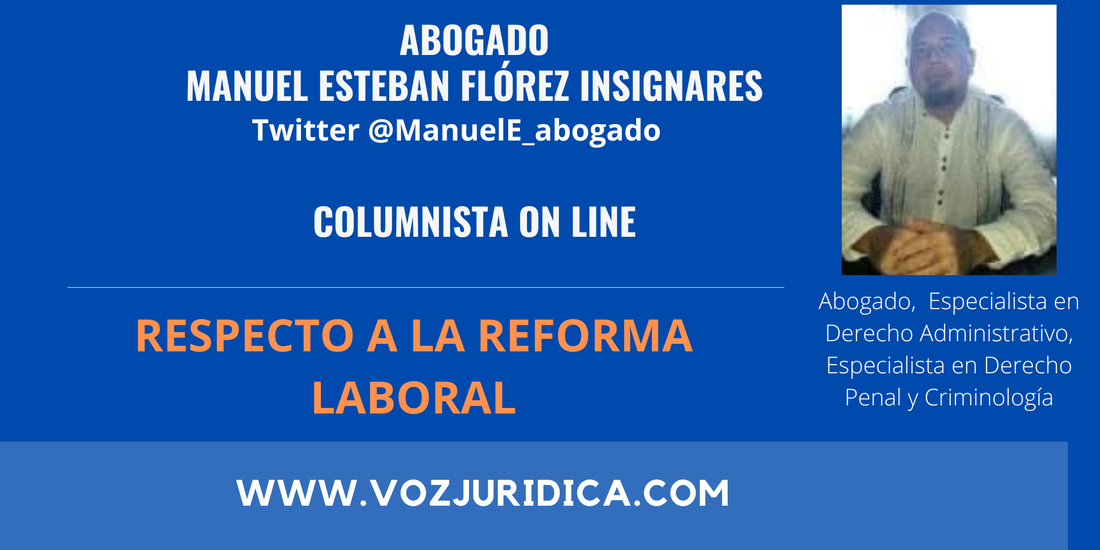
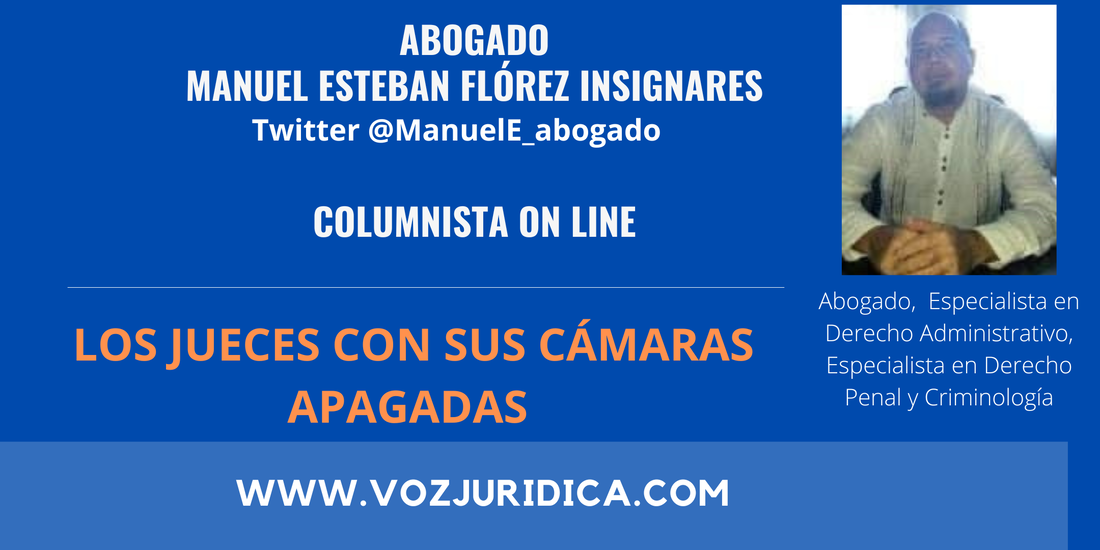
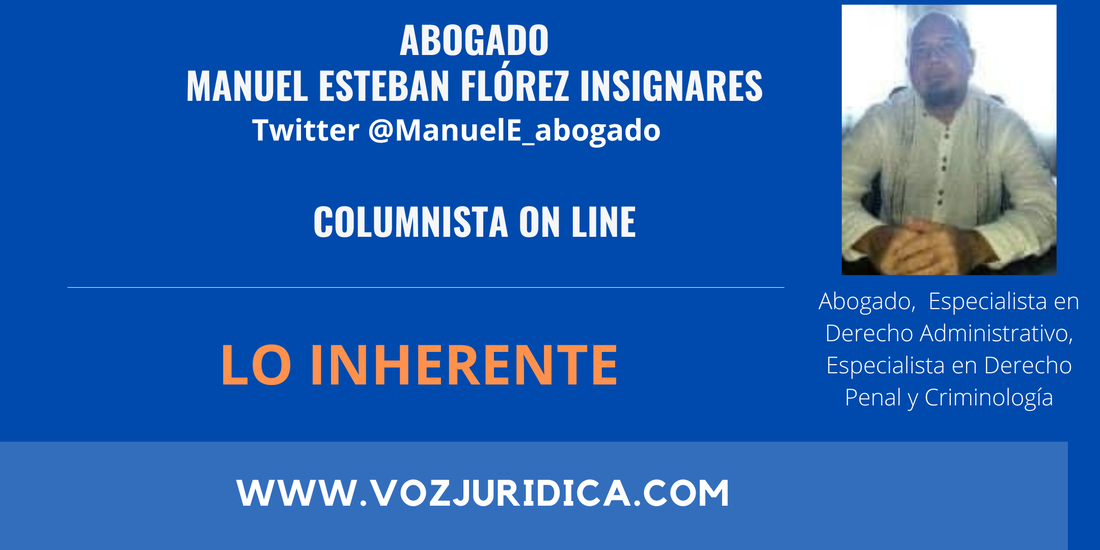

 Canal RSS
Canal RSS