La inconstitucionalidad pregonada por parte del señor ministro de defensa radica en que, las llamadas “batidas” como mecanismo utilizado por parte de las autoridades del ejército, no se limita al hecho de identificar al apto para prestar el servicio, por el contrario, retienen al ciudadano llevándolo a una guarnición militar para efectos de definirle su situación militar a través de medios expeditos ilegales e incorporándolos a las filas castrenses.
Ante aquella situación practicada por parte del ejército de Colombia, la Corte Constitucional en sentencia T-455 de 2014[4] dijo lo siguiente:
“Las redadas o batidas, procedimientos que de manera general responden al patrón antes explicado, están prohibidas por la Constitución, al tratarse de medidas restrictivas de la libertad personal que carecen de autorización judicial y que tampoco se encuentran dentro de las taxativas excepciones descritas en el artículo 28 C.P. A este respecto, la Corte debe ser enfática en indicar que las autoridades militares no tienen competencia para hacer redadas o batidas indiscriminadas, con el propósito de identificar a quienes no han resuelto la situación militar, para conducirlos a instalaciones militares y proceder a incorporarlos. Estas acciones contravienen la Constitución y la ley, al desconocer la reserva judicial sobre la libertad personal, en tanto derecho inalienable de todos los habitantes. (Lo subrayado dentro del texto, pertenece al original)
(…)
La competencia de conducción, en los términos anotados, se circunscribe única y exclusivamente cuando las autoridades de incorporación y reclutamiento han identificado un obligado que ha sido calificado como apto para prestar el servicio y, al rehusarse a ello ha sido declarado formalmente como remiso y, por ende, puede ser compelido a prestar el servicio militar. Esto implica, necesariamente, que el remiso ha sido previamente individualizado por las autoridades militares y que la actividad de conducción se restringe exclusivamente a dicho remiso, sin que en ningún caso pueda tener carácter indiscriminado. En otras palabras, la actividad de conducción debe ser obligatoriamente posterior a la identificación plena de los obligados remisos, sin que dicha identificación pueda realizarse de manera concomitante o posterior la conducción.” (Lo subrayado dentro del texto, pertenece al original)
Para la Corte Constitucional en la referida sentencia, las denominadas “batidas” configuran una violación al artículo 28 Constitucional, el cual prevé la cláusula general de libertad y los requisitos y motivos por los cuales puede ser interrumpida por parte de las autoridades legalmente investidas para ello. Pero también, en la misma sentencia se establece, de forma breve[5], una especie de clasismo en el reclutamiento a prestar el servicio militar.
Es ahí en donde, la práctica de las “batidas” esconde un aspecto clasista con respecto a la detención arbitraria ocasionada por parte de aquel mal hábito adquirido por las autoridades militares, sobre la base de la obligatoriedad[6] de la prestación del servicio militar.
Las “batidas” generalmente eran (o son) realizadas en los estratos más bajos de los municipios y ciudades y, por esta razón, según la información analizada por la Corte Constitucional en la sentencia[7] atrás citada, se pudo destacar lo siguiente:
“A este respecto, se encuentra que conforme a los datos enviados a la Defensoría del Pueblo por la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional,[20] la mayoría de los ciudadanos que prestan el servicio militar obligatorio en Colombia, para el periodo 2008-2013, pertenecen a los estratos socioeconómicos más bajos y tienen menor instrucción, al tratarse mayoritariamente de soldados regulares y campesinos, en comparación con los soldados bachilleres.
Así, según estas cifras, en el periodo comprendido entre 2009 y 2013 en Colombia 439.476 ciudadanos prestaron el servicio militar obligatorio. Este número de ciudadanos se encuentran distribuidos de la siguiente forma: (…)
(…)
Igualmente, en lo que tiene que ver con la distribución de estratos socioeconómicos, las cifras demuestran que en el periodo estudiado 2008-2012, más del 80% de los soldados que prestan el servicio militar obligatorio pertenecen a los estratos 0, 1 y 2, con prevalencia del estrato 2: (…)”
Muy a pesar de que el análisis que hace la Corte Constitucional es sobre la base de la debida información que debe realizar la autoridad militar acerca de las exenciones para la prestación del servicio militar y, con especial énfasis en relación con la objeción de conciencia; no se puede esconder el clasismo enmarcado tanto de la prestación del servicio militar como de las “batidas”.
Las “batidas” están enmarcadas dentro de una práctica ilegal y de discriminación por razones económicas. Es común ver esos hábitos mal adquiridos por parte del ejército en localidades de estratos sociales económicos comúnmente llamados como “bajos”; y se afirma lo anterior debido a que no es común ver esas “batidas” en lugares donde, según la propia Ley, sus habitantes pertenecen a condiciones socioeconómicas altas.
Así mismo, al considerar las “batidas” como ilegales y clasistas, y que su práctica, que habitualmente es realizada en localidades de los estratos 0, 1 y 2, también se demuestra, a parte de la discriminación socioeconómica atrás comentada, el debacle por parte del Estado de implementar un verdadero Estado Social, el cual según la propia Corte Constitucional[8] debe ser entendida como:
“El Estado social de derecho hace relación a la forma de organización política que tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la población, prestándoles asistencia y protección. Exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance. El fin de potenciar las capacidades de la persona requiere de las autoridades actuar efectivamente para mantener o mejorar el nivel de vida, el cual incluye la alimentación, la vivienda, la seguridad social y los escasos medios dinerarios para desenvolverse en sociedad.”
En ese orden de ideas, una mala práctica como las “batidas”, no solo debe ser analizada desde el punto de su inconstitucionalidad e ilegalidad, sino también, desde el punto de vista de las implementaciones o acuerdos llegados que sirvieron de base para la expedición de la Constitución Política de 1991. Es así que, si vemos de cerca tanto ese escalofriante dato establecido en la sentencia T-455 de 1994 se observa que, los pobres o menos favorecidos son los llamados a defendernos cuando, la obligatoriedad de la prestación del servicio militar como acto de primacía de interés general, no distingue clase social alguna.
Y es que el propio inciso 2º del artículo 216 de la Constitución Política lo ordena y establece de la siguiente forma:
C. POL. ARTÍCULO 216. INC. 2º. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. (Lo subrayado y puesto en negrita dentro del texto son míos)
Al no hacer distinción, tal como se acaba de demostrar, ¿por qué esa prevalencia de la prestación del servicio militar, en las clases más bajas? ¿Por qué esas “batidas”, generalmente son realizadas en los estratos sociales más bajos?
Para encontrar las respuestas solo basta con reafirmar lo antes dicho, una escasa voluntad por parte del Estado para establecer, de una vez por todas, un verdadero ESTADO SOCIAL.
Referencias
[1] https://www.elcolombiano.com/antioquia/batidas-del-ejercito-para-jovenes-que-no-han-resuelto-su-situacion-militar-en-colombia-CF16570763
[2] https://www.elcolombiano.com/colombia/ministerio-de-defensa-califico-de-ilegal-las-batidas-del-ejercito-NL18462935
[3] Ibídem.
[4] MP. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.
[5] Ibídem. Ver fundamento No. 16.
[6] Constitución Política, art. 216.
[7] Corte Constitucional. Sentencia T-455 de 2014. MP. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.
[8] Sentencia T-426 de 1992. MP. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

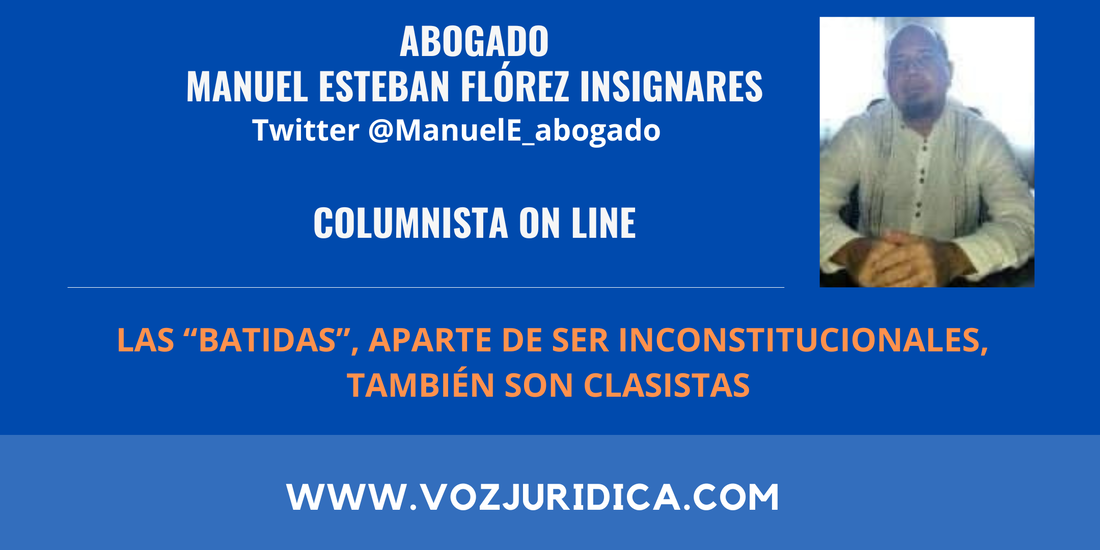
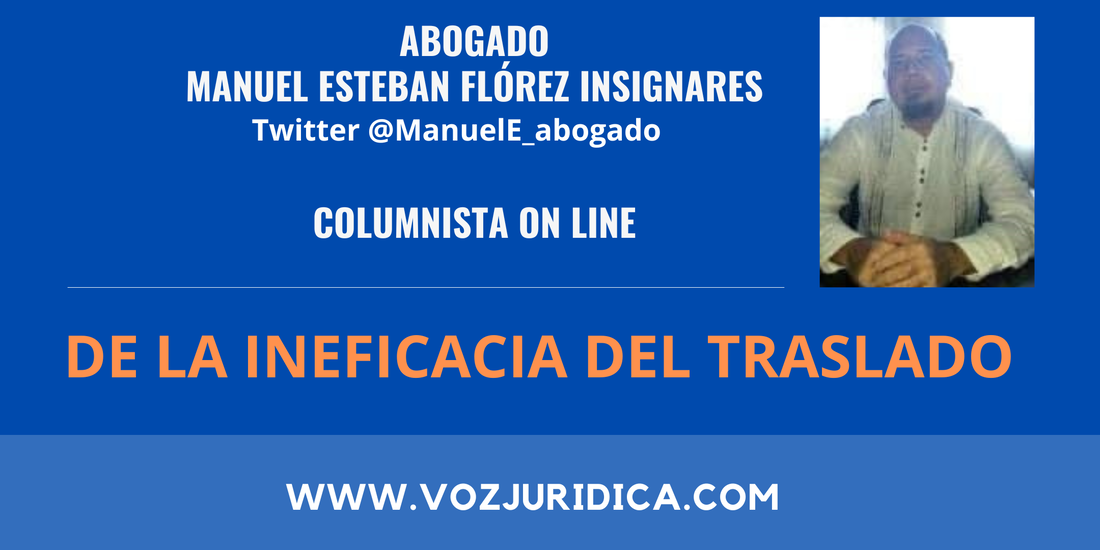
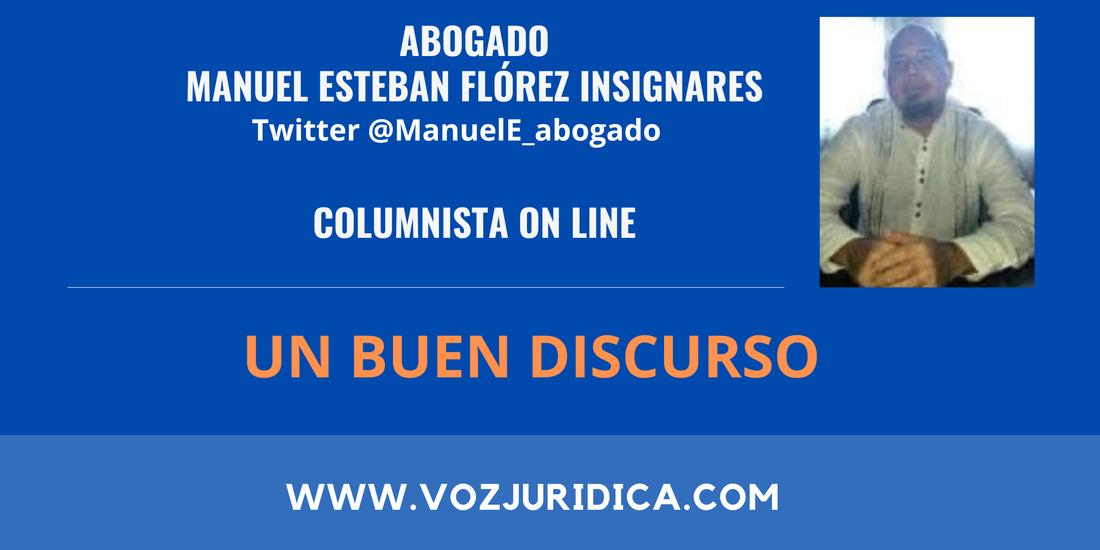
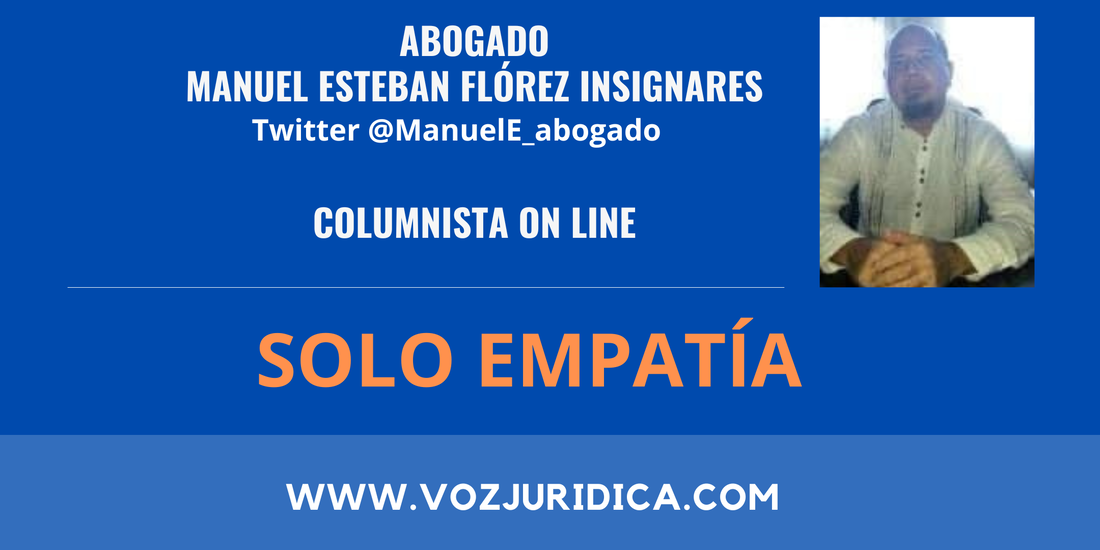

 Canal RSS
Canal RSS