Alerta humanitaria en Colombia por sistemáticas vulneraciones del derecho a la salud de las personas privadas de libertad. Columna de Francisco Javier Castellanos Romero, Defensor de Derechos Humanos. Twitter: @castellanosfj @odpdh
Informes oficiales develan la grave situación que en materia de garantía del derecho a la salud se presenta al interior de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en Colombia. Así lo han evidenciado la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
En 2019, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio de Justicia y del Derecho adelantar medidas urgentes tendientes a garantizar la salud y la vida de más de 190.000 personas privadas de la libertad. El Ministerio Público estableció que, entre 2018 y abril de 2019, se promovieron 5.795 acciones de tutela en contra el Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC y los centros de reclusión para reclamar servicios de salud.
La Procuraduría General de la Nación evidenció que las mayores peticiones elevadas a través del mecanismo constitucional para la protección de derechos estuvieron relacionadas con citas médicas especializadas (46,87%), tratamientos (18,61%) y procedimientos quirúrgicos (11,88%). Además, identificó que solo el 67,7% de las citas médicas solicitadas son asignadas y, de éstas, sólo el 47% son atendidas.
Por su parte la Defensoría del Pueblo reveló, desde el año 2016, que más de 7.300 internos de 23 establecimientos de reclusión en el territorio nacional carecen de cualquier tipo de atención médica, a pesar de las condiciones de hacinamiento y las patologías que se presentan allí. La Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, dio a conocer un informe basado en visitas de inspección a terreno, durante las cuales se conoció que de 20.945 procedimientos solicitados por los pacientes privados de la libertad, sólo han sido autorizados apenas el 40,7 por ciento.
Esa Institución Nacional de Derechos Humanos señaló que en 84 de 132 establecimientos analizados, esto es, más del 63 por ciento, no hay entrega de medicamentos a los enfermos y que en 109 de ellos se incumple el suministro de insumos médicos, hospitalarios y odontológicos.
Como lo había precisado en su momento, la Defensoría del Pueblo concluyó que tan sólo hay un médico por cada 797 internos en el país, que no existen regentes de farmacia y que tampoco hay auxiliares a cargo del archivo de historias clínicas dentro de los establecimientos.
En 2022 la Organización para la Defensa del Paciente estableció que, pese a las alertas humanitarias emitidas tanto por la Procuraduría General como por la Defensoría del Pueblo, las graves vulneraciones del derecho humano a la salud se mantienen al interior de los centros de reclusión y que son miles los casos en que las personas privadas de libertad (PPL), han sufrido deterioro funcional a causa de enfermedades no tratadas e incluso cientos de ellas han muerto esperando atención médica sin que el Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC y/o la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC hayan adelantado las acciones urgentes que le solicitaron los citados Entes de control.
Todo lo anterior demuestra que en Colombia persiste una grave problemática respecto de la adecuada atención sanitaria de la población privada de libertad y que la aquiescencia del Estado perpetúa tal crisis humanitaria, vulnera sistemáticamente el derecho a la salud de las PPL e inobserva la Ley Estatutaria de Salud, Ley 1751 de 2015, que reconoce el derecho a la salud como fundamental, autónomo e irrenunciable, comprendiendo el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. Pero además, tal aquiescencia del Estado, inobserva el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que establece que los Estados “reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” y, en consecuencia, tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para “la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
Colombia debe formular e implementar una Política Pública eficaz que verdaderamente garantice laprotección efectiva del derecho a la salud de las personas recluidas en centros penitenciarios y carcelarios, quienes por encontrarse bajo custodia se encuentran en una relación de especial sujeción frente al Estado, lo cual implica asumir una posición de garante respecto a la vida, seguridad e integridad de todos los que se encuentran bajo su vigilancia y supervisión.
En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que: “Frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones (…).
Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el Estado, este último debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse.”
La Organización para la Defensa del Paciente presta asistencia a las personas privadas de libertad a quienes se les vulnera el derecho a la salud en los diferentes establecimientos de reclusión y trabaja en su exigibilidad buscando el pleno cumplimiento del ordenamiento jurídico interno del Estado como la Ley 65 de 1993 que establece que la población privada de la libertad tiene acceso a todos los servicios del sistema general de salud, para lo cual el Ministerio de Salud y Protección Social y la USPEC son las entidades encargadas de establecer un modelo de atención especial, integral, diferenciado y con perspectiva de género en concordancia con lo ordenado en la materia por la Ley 1751 de 2015 y también el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos aplicables y que son de obligatorio cumplimento para el Estado.
En 2019, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio de Justicia y del Derecho adelantar medidas urgentes tendientes a garantizar la salud y la vida de más de 190.000 personas privadas de la libertad. El Ministerio Público estableció que, entre 2018 y abril de 2019, se promovieron 5.795 acciones de tutela en contra el Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC y los centros de reclusión para reclamar servicios de salud.
La Procuraduría General de la Nación evidenció que las mayores peticiones elevadas a través del mecanismo constitucional para la protección de derechos estuvieron relacionadas con citas médicas especializadas (46,87%), tratamientos (18,61%) y procedimientos quirúrgicos (11,88%). Además, identificó que solo el 67,7% de las citas médicas solicitadas son asignadas y, de éstas, sólo el 47% son atendidas.
Por su parte la Defensoría del Pueblo reveló, desde el año 2016, que más de 7.300 internos de 23 establecimientos de reclusión en el territorio nacional carecen de cualquier tipo de atención médica, a pesar de las condiciones de hacinamiento y las patologías que se presentan allí. La Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, dio a conocer un informe basado en visitas de inspección a terreno, durante las cuales se conoció que de 20.945 procedimientos solicitados por los pacientes privados de la libertad, sólo han sido autorizados apenas el 40,7 por ciento.
Esa Institución Nacional de Derechos Humanos señaló que en 84 de 132 establecimientos analizados, esto es, más del 63 por ciento, no hay entrega de medicamentos a los enfermos y que en 109 de ellos se incumple el suministro de insumos médicos, hospitalarios y odontológicos.
Como lo había precisado en su momento, la Defensoría del Pueblo concluyó que tan sólo hay un médico por cada 797 internos en el país, que no existen regentes de farmacia y que tampoco hay auxiliares a cargo del archivo de historias clínicas dentro de los establecimientos.
En 2022 la Organización para la Defensa del Paciente estableció que, pese a las alertas humanitarias emitidas tanto por la Procuraduría General como por la Defensoría del Pueblo, las graves vulneraciones del derecho humano a la salud se mantienen al interior de los centros de reclusión y que son miles los casos en que las personas privadas de libertad (PPL), han sufrido deterioro funcional a causa de enfermedades no tratadas e incluso cientos de ellas han muerto esperando atención médica sin que el Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC y/o la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC hayan adelantado las acciones urgentes que le solicitaron los citados Entes de control.
Todo lo anterior demuestra que en Colombia persiste una grave problemática respecto de la adecuada atención sanitaria de la población privada de libertad y que la aquiescencia del Estado perpetúa tal crisis humanitaria, vulnera sistemáticamente el derecho a la salud de las PPL e inobserva la Ley Estatutaria de Salud, Ley 1751 de 2015, que reconoce el derecho a la salud como fundamental, autónomo e irrenunciable, comprendiendo el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. Pero además, tal aquiescencia del Estado, inobserva el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que establece que los Estados “reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” y, en consecuencia, tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para “la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
Colombia debe formular e implementar una Política Pública eficaz que verdaderamente garantice laprotección efectiva del derecho a la salud de las personas recluidas en centros penitenciarios y carcelarios, quienes por encontrarse bajo custodia se encuentran en una relación de especial sujeción frente al Estado, lo cual implica asumir una posición de garante respecto a la vida, seguridad e integridad de todos los que se encuentran bajo su vigilancia y supervisión.
En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que: “Frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones (…).
Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el Estado, este último debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse.”
La Organización para la Defensa del Paciente presta asistencia a las personas privadas de libertad a quienes se les vulnera el derecho a la salud en los diferentes establecimientos de reclusión y trabaja en su exigibilidad buscando el pleno cumplimiento del ordenamiento jurídico interno del Estado como la Ley 65 de 1993 que establece que la población privada de la libertad tiene acceso a todos los servicios del sistema general de salud, para lo cual el Ministerio de Salud y Protección Social y la USPEC son las entidades encargadas de establecer un modelo de atención especial, integral, diferenciado y con perspectiva de género en concordancia con lo ordenado en la materia por la Ley 1751 de 2015 y también el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos aplicables y que son de obligatorio cumplimento para el Estado.

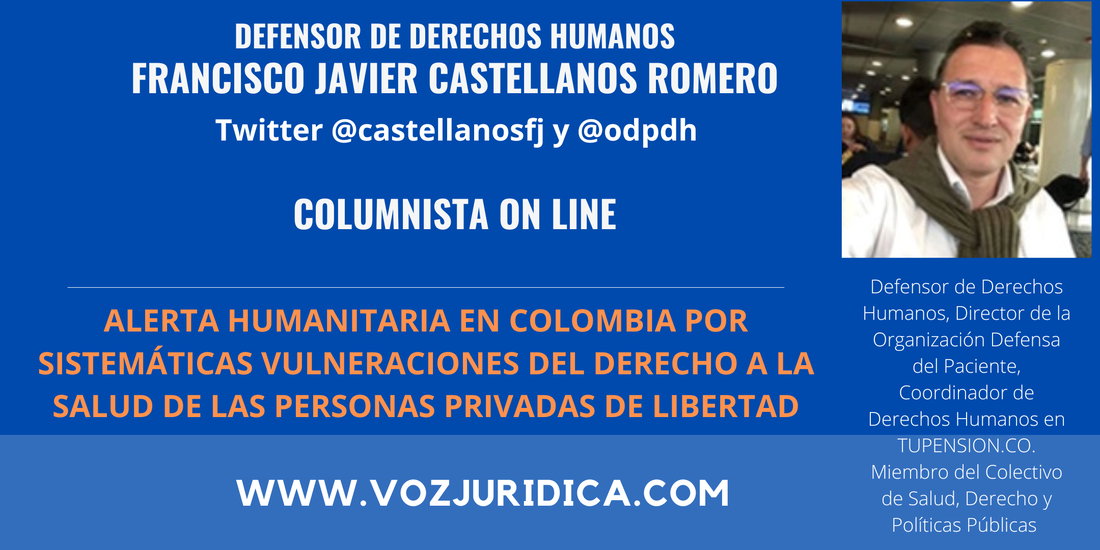

 Canal RSS
Canal RSS